Esta frase tan acertada, al tiempo que consoladora, ha sido escrita por el profesor Zerolo que a su vez es matizada con esta segunda disertación: Los momentos de mayor intensidad democrática no son los de tranquilidad y reposo, sino los de discusión e inestabilidad. La democracia nace y crece en esa inestabilidad y está para resolver problemas como la formación de gobierno, la aprobación de leyes o la pacificación de parte del territorio, y no solo para gestionar momentos de calma. Lo llamativo es que es precisamente en estos momentos de intensidad democrática cuando saltan los críticos y sus ideas iliberales, porque piensan que la democracia no funciona. Es preciso insistir en que la polaridad no es un signo de debilidad del sistema democrático, sino que es su motor y su razón de ser. El libro de Pedro Zerolo, junto con el último ensayo de Anne Applebaum y Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky y Daniel Ziblat, son la base argumentativa del formidable artículo de Ana Zarzalejos Vicens: “¿Es tu presidente un autócrata? Manual para detectar el nuevo autoritarismo”.
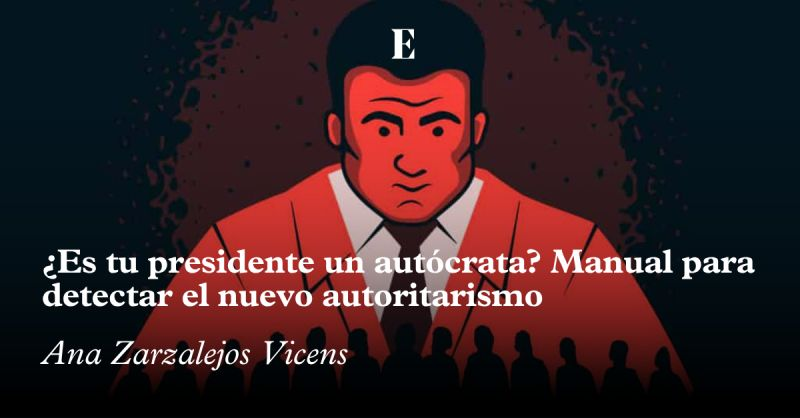
La reflexión anterior surge en un contexto de conflictos armados que no se resuelven, guerras comerciales contradictorias, amenazas de más guerras y silencios sospechosos. No es necesario, en este agosto de 2025, inventarse serpientes veraniegas para producir noticias. Lo que ocurre todos los días es más que suficiente. Poniendo la mirada en E.E.U.U. y en su presidente Trump -sin ningún ánimo de crítica- es posible preguntarse cómo está, en estos momentos, el mesianismo que siempre ha acompañado la política estadounidense desde sus orígenes. Lo explica -con increible precisión histórica- el profesor de la Universidad Complutense José Antonio Montero en el ensayo titulado: Mesianismo, diplomacia y guerra en la política exterior de los Estados Unidos.
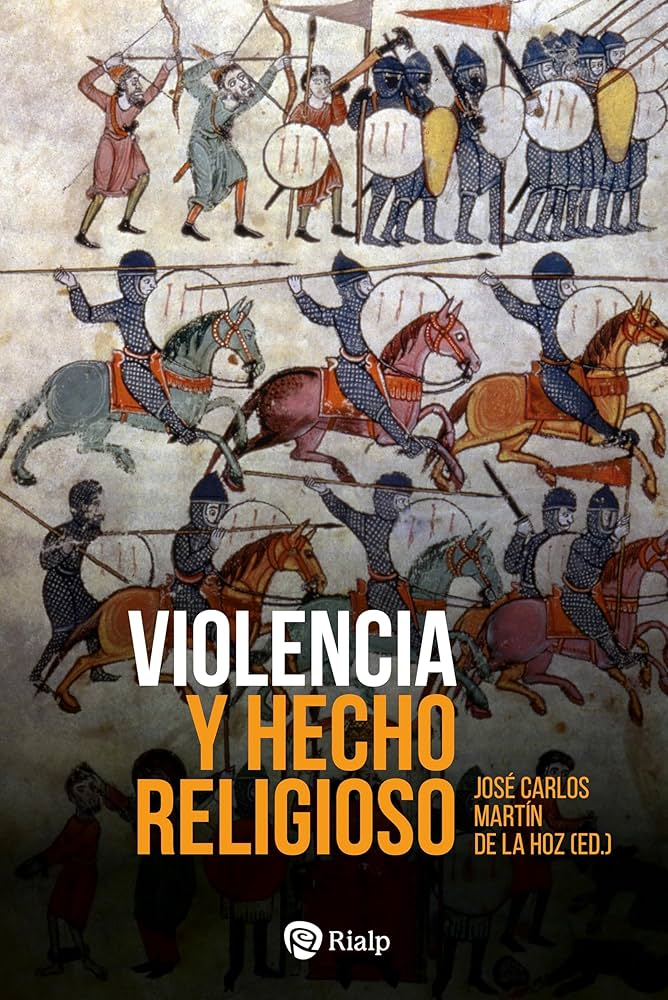
En las conclusiones finales se recoge lo siguiente: Aunque la religión se ha convertido claramente en un elemento divisorio, las bases del mesianismo siguen vivas en Estados Unidos. El peso social de las creencias religiosas continúa siendo allí significativamente mayor que en la mayoría de los países occidentales. Según datos del Pew Research Center, en 2014 el 70,9 % de los americanos se definía como cristiano, y solo el 22,8 % como agnóstico o ateo. En la actualidad, el 57 % considera la religión como una influencia positiva, con un 21 % de indiferentes. El 94 % quieren a un presidente con fuertes convicciones éticas o morales, y el 48 % con firmes creencias religiosas. Ante este panorama Barack Obama tuvo que edificar desde su ateísmo una identidad religiosa que no había sido heredada. En el primer mandato de Trump, el presidente tuvo que rebuscar en sus lejanas y poco utilizadas raices presbiterianas. Joe Biden (2021-2024) ha hecho de su catolicismo liberal una bandera política. ¿Y en este segundo mandato de Trump? El tema no parece nada claro. El profesor Montero considera que algo ha estado cambiando en estos últimos años como reflejan las estadísticas anteriores: La noción de que Estados Unidos es un pueblo elegido por Dios para despachar una misiva de libertad al resto del planeta se encuentra en aparente crisis —como también lo está, a juicio de muchos, su primacía estratégica—, pero todavía resuena en las cabezas de no pocos americanos. Sigue viva igualmente la realidad de la “bisagra” conceptualizada por Kissinger: por debajo de las invectivas ideológicas se esconde un profundo pragmatismo que ha dotado de notables elementos de continuidad a la acción internacional de los tres últimos presidentes.

Maya Kendel acaba de publicar recientemente el libro Une première histoire du trumpisme (Gallimard). Debe advertirse que el libro es radicalmente -con muchos argumentos- antitrump. En una de las reseñas de este ensayo -no de lo que directamente dice la autora- se puede leer lo siguiente: El trumpismo es una estrategia política, un estilo en sí mismo, un fenómeno mediático ineludible, un populismo, una teoría de la victoria electoral, una visión renovada del orden internacional, un espectáculo permanente, una coalición heterogénea y cambiante, una expresión de una nueva derecha radical, incluso una verdadera revolución. Recorrer su historia desde mediados de la década de 1980 nos permite destacar y analizar la relevancia de estas diferentes facetas. […] El trumpismo no es realmente una ideología. Se basa en algunas ideas defendidas por Trump desde 1987: una obsesión por el déficit comercial y una cierta hostilidad hacia los aliados que quieran aprovecharse de Estados Unidos. A esto se suma el discurso de un hombre de negocios que defiende su talento como negociador, que debería permitir resolver cualquier conflicto en veinticuatro horas (o dos semanas), y soluciones simplistas: construir un muro, prohibir la entrada a los musulmanes, etcétera. Esta preocupación generalizada por la inmigración, como el racismo subyacente en sus ataques a Obama, sólo llegó más tarde, cuando Trump midió el éxito del movimiento Tea Party.

En este otro análisis titulado La trastienda ideológica de Trump en Nueva Revista, se resume la entrevista que El Grand Continent hace a Maya Kendel sobre el libro antes mencionado. El principal think tank del trumpismo intenta revertir tanto el intervencionismo exterior como el interior. En segundo lugar, la incorporación de la derecha tecnológica que, como es sabido, no ha terminado muy bien con la salida del gobierno de Elon Musk. Hay que juntar esta facción tecnológica con las tesis de MAGA (Make America Great Again) que se remontan a la crisis financiera de 2008. Finalmente, la autora considera que Trump chantajea a Europa y a su legislación. No cuadran del todo estas afirmaciones conalgunas informaciones de estos últimos días. Por ejemplo, con esta síntesis informativa de Europa Press: El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha confirmado en un mensaje este martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que los 32 aliados de la OTAN se comprometerán con gastar el 5% del PIB en defensa en la cumbre de La Haya. Un acuerdo que califica de “victoria” del presidente norteamericano.

O bien sobre los aranceles y el acuerdo entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de EE.UU., Donald Trump.

La sensación es que Europa sale perdiendo en el acuerdo, pero al mismo tiempo puede leerse en Funcas: Pero más que los efectos predecibles de toda la gama de aranceles estadounidenses, es el proceso intermitente que se ha utilizado para imponerlos en los últimos meses lo que ha creado una enorme cantidad de incertidumbre tanto para los productores como para los consumidores, y esa incertidumbre está teniendo efectos poderosos en la toma de decisiones. El valor de la opción de retrasar cualquier compromiso de compra ha aumentado a medida que se ha ampliado la gama de resultados factibles. Esto, sin duda, repercutirá en el gasto en inversión en capital fijo, así como en el consumo de bienes duraderos. Del mismo modo, la incertidumbre adicional se ha generado por: Las amenazas territoriales contra los aliados de Estados Unidos, en particular Canadá, Groenlandia y Panamá, que han dado lugar a crecientes boicots contra bienes e incluso servicios estadounidenses (como el turismo). La posibilidad de alentar (o incluso forzar) a los tenedores extranjeros de letras del Tesoro de EE. UU. por bonos del siglo para reducir la carga de la deuda federal o cobrar una tarifa a los tenedores extranjeros; Las deportaciones, tanto de los inmigrantes ilegales como de aquellos que se oponen a las políticas de la administración; El despido de un gran número de empleados del gobierno federal y de agencias por el recientemente formado Departamento de Eficiencia Gubernamental; El deterioro causado a las percepciones del Estado de derecho, por el cual, el World Justice Projecty había clasificado a Estados Unidos en el puesto 26 en 2024, frente al 20 en 2015 de 142 países, siendo especialmente bajo (36) para la justicia civil; Las amenazas territoriales contra los aliados de Estados Unidos, en particular Canadá, Groenlandia y Panamá, que han dado lugar a crecientes boicots contra bienes e incluso servicios estadounidenses (como el turismo).
Según estoy escribiendo estas líneas acaba de aparecer este titular: Trump amenaza a la UE con aumentar los aranceles hasta el 35% si no invierte 600.000 millones en Estados Unidos. Habrá que esperar más o menos inquietos. Se deduce que el informe de Funcas no iba descaminado. El resto de la información ya estaba en el acuerdo, pero el vociferar está incluido en el precio. Y los periódicos en secuencia indignada a la pregunta en Google también.
La conclusión primera es que no hay que caer en simplismos ni conclusiones apresuradas en un estado de opinión ante cuestiones complejas. Especialmente cuando el análisis degradante y negativo pertenece a medios de opinión con la misma ideología – bajo ningún concepto señalo mis criterios sobre el tema-. Lo acabo de experimentar prguntando a Google en las tres cuestiones relatadas supra. Es necesario, pues, intentar hacerse con una opinión cercana a la realidad. Analizar con paciencia y con pensamiento crítico que nos eleve por encima de nuestras preferencias políticas, económicas y sociales.
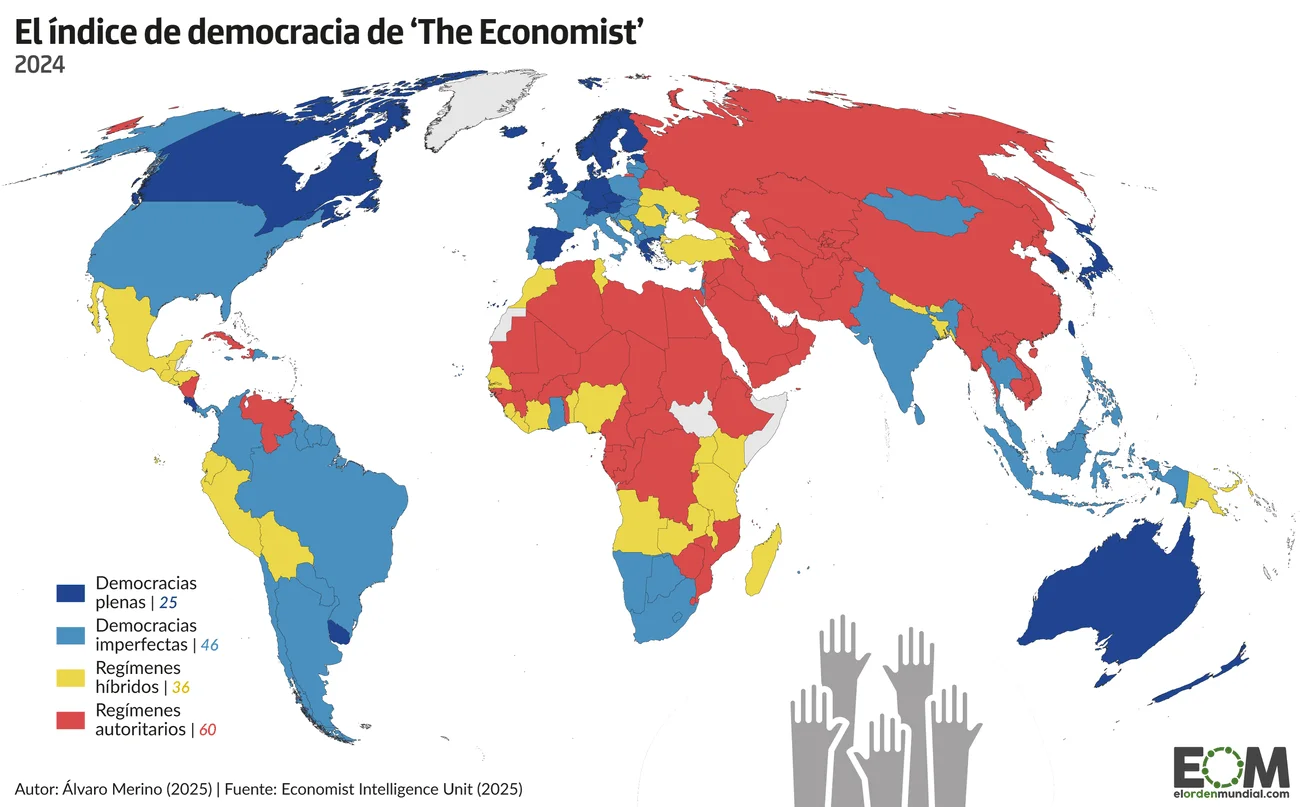
Deja una respuesta